
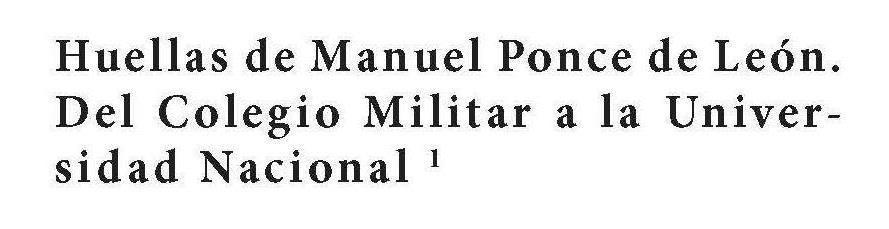

1
Boletín de historia y antigüedades /Vol. CIX, No 874, enero - junio de 2022
Huellas de Manuel Ponce de León. Del Colegio Militar a la Universidad Nacional 1
Carlos Julio Cuartas Chacón 2
Resumen
En el trabajo, elaborado según las rutas que ofrece un mapa conceptual, se presentan tres huellas dejadas por Manuel Ponce de León (1829-1899), ingeniero civil del Colegio Militar, profesor y rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, un ciudadano que se destacó en especial por su labor educativa. El tema se desarrolla con base en dos diplomas y una carta, así como en varias figuras que sobresalen en la vida de Ponce de León, entre ellas, Lino de Pombo, Agustín Codazzi y José María González Benito, su discípulo y biógrafo. De igual manera, se menciona la
Versión revisada del trabajo presentado el 16 de diciembre de 2021 para la posesión como Académico Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia.
2 Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, Miembro Vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas y Catedrático del curso Historia de Ingenieros,
Cómo citar este artículo Cuartas Chacón, Carlos Julio. “Huellas de Manuel Ponce de León. Del Colegio Militar a la Universidad Nacional. Discurso de posesión como miembro correspondiente de la ACH”. Boletín de Historia y Antigüedades, 109: 874 (2022): 321-360.
Comisión Corográfica, el Cuerpo de Ingenieros Nacionales y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Al final, se narra un episodio anecdótico relacionado con el apellido Ponce de León y se hace una reflexión sobre la enseñanza de la historia en la actualidad.
Palabras clave Ponce de León; Colegio Militar; Universidad Nacional; Ingeniería colombiana; Educación.
The traces of Manuel Ponce de León. From the Military School to the National University
Abstract
In this essay, written in accordance with the routes offered by a conceptual map, we present three traces left by Manuel Ponce de León (1829-1899), civil engineer of the Military School, lecturer and headmaster of the Faculty of Mathematics and Engineering of the National University of the United States of Colombia, a citizen that stood out especially for his educational work. The topic is developed upon two diplomas and a letter, as well as several persons that had importance in the life of Ponce de León, among them, Lino de Pombo, Agustín Codazzi and José María González Benito, his disciple and biographer. Likewise, we mention the Comisión Corográfica, the Corps of National Engineers and the Colombian Society of Engineers. Towards the end an anecdotic episode is told related to the surname Ponce de León and we provide a consideration about the pedagogy of history in present times.
Keywords Ponce de León; Military School; National University; Colombian engineering; Education.
Adentrado en el atardecer de mi vida y en medio de las circunstancias que enmarcan mis pasos en la actualidad –la reciente muerte de Julita y la cirugía de Nohra– cobra especial relevancia este acto de posesión como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. El escudo de esta reconocida corporación llegó a mi memoria en los años de colegio, en Ibagué, cuando mis papás –la señora Julita y el doctor Cuartas– me compraron la Historia de Colombia de Henao y Arrubla (octava edición, 1967), libro insignia que ocupa lugar de privilegio en mi biblioteca.
Boletín de Historia y AntigüedadesExpreso mis sinceros agradecimientos a los señores académicos por el inmenso honor que me han concedido, en especial al presidente y el vicepresidente, colegas Ingenieros don Rodolfo Segovia y don Santiago Luque; lo mismo que a don Antonio Cacua Prada, maestro y mentor, abogado javeriano que hoy comparte sitio de honor junto al doctor Alfredo D. Bateman, Ingeniero y Académico, los dos amigos cercanos de Félix Restrepo, el padre jesuita y rector de mi Alma Mater, que descolló en el mundo cultural colombiano.
En la segunda parte del trabajo, de extensión más corta, recojo un episodio anecdótico relacionado con los apellidos Ponce de León y una reflexión sobre la enseñanza de la Historia en estos tiempos caracterizados especialmente por la digitalización extrema y cierto desprecio hacia las Humanidades. Cabe destacar que hago especial alusión a la labor docente, por supuesto, en clave educativa, en la cual sobresalió Ponce de León, –lo mismo que Lino de Pombo–, claro está que en circunstancias muy distintas de las nuestras.
Ahora bien, en los párrafos iniciales destaco la importancia de los mapas –fue notable el aporte de Ponce de León a la cartografía colombiana– y en particular del denominado mapa conceptual, en el cual se puede visibilizar en un plano la relación entre ideas, temas y datos, esquema que sirve de apoyo para el desarrollo del trabajo y que en un primer momento aparece sin textos: algunos lo denominan diagrama en frío porque a lo largo de la exposición se irá calentando, es decir, diligenciando. Sin duda alguna, el mapa conceptual es un magnífico recurso didáctico.
Quisiera anotar, además, que el origen de este trabajo se remonta, por una parte, al año 1997 en el que tuvo lugar la conmemoración del bicentenario del natalicio de don Lino de Pombo y el sesquicentenario de la fundación del Colegio Militar, dos efemérides –palabra destacada en el mapa conceptual, muy cercana a los afectos de quienes somos amigos del recuerdo– que reseñé en la revista Anales de Ingeniería, fuente importante para el estudio de nuestra profesión en Colombia. Por otra parte, una de las clases en la asignatura Historia de Ingenieros que abrimos en la Javeriana en el año 2000, la he dedicado al mapa conceptual relacionado con Ponce de León. Sin embargo, el trabajo no se circunscribe a lo tratado en clase y por esa razón se modificó su título. Desde los, ahora algo lejanos, años de la infancia, los mapas han ejercido en mí una gran fascinación. En ese tiempo, los dibujaba con esmero –eran los días de tinta china y plumilla– y también los apreciaba en los libros de Historia y Geografía, lo mismo que en los atlas que tenía mi Papá. Pasado el tiempo, aparecieron las guías turísticas, los planos de las ciudades, los ‘callejeros’ que después serían obligados a cederle el paso a la pantalla que nos permite usar
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
medios extraordinarios como la aplicación Google Maps. Sin embargo, nada iguala la belleza de un mapa como, por ejemplo, el elaborado en varios pliegos de papel de arroz en 1602 por el jesuita Mateo Ricci 3 , o el del Virreinato de la Nueva Granada, de 1772, reseñado hace poco en la revista Credencial Historia 4, desaparecido en el incendio del 9 de abril, que por fortuna había copiado Daniel Ortega Ricaurte 5, Ingeniero, miembro de esta Academia y su presidente de 1940 a 1941.
Figura 1 – Mapa conceptual. Diagrama elaborado por C. J. Cuartas Chacón, 2009.

Sí, además de obras maravillosas de arte –lo son en ciertos casos– los mapas han constituido un valioso recurso para el ser humano, pues “su trazado –como
3
Victoria Clarke, ed., Mapas - Explorando el mundo (Londres Phaidon Press Limited, 2015), 292-293.
4 Santiago Robledo Páez, “El plan geográfico del Virreinato de Santafé”, en Credencial Historia, No. 380 (septiembre de 2021): 16.
5
Daniel Ortega Ricaurte, Álbum del Sesquicentenario (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Aedita Editores Ltda. - Cromos, s/f 1960), 3.
Boletín de Historia y Antigüedades
Carlos Julio Cuartas Chacónbien lo señala Santiago Robledo Páez– implica la reducción de un territorio, infinitamente complejo, a un conjunto de referencias finito y manejable” 6. En su hermoso libro Historias y relatos de Mapas, cartas y planos - Expediciones, rutas y viajes, Francisca Mattéoli confiesa que “gracias a los mapas ha aprendido mucho… que un lápiz y una hoja son capaces de poner orden en el caos. Que sirven para llegar a un destino, y también para comprender el mundo, resaltando nuestra ignorancia, nuestra arrogancia y nuestros miedos, como cuando los exploradores dibujaban monstruos en pleno océano y caníbales en las tierras vírgenes. Los mapas lo permiten todo, y entramos en ellos como en una novela” 7 .
Pero no es sobre esos mapas que he de hablar, sino de un mapa conceptual que, a diferencia de aquellos, lo que permite visualizar en un plano son ideas, temas y datos que guardan cierta relación, así como las rutas de navegación que los unen. Estos mapas conceptuales –no sé en qué momento hicieron su aparición y empezaron a compartir espacio con los famosos cuadros sinópticos– son esquemas de gran utilidad en la presentación didáctica de algunos contenidos. Pues bien, en este trabajo deseo compartir el mapa conceptual que desarrollé hace unos años y he utilizado en el curso Historia de Ingenieros, que abrimos en la Javeriana en el año 2000. Con base en este diagrama que en un primer momento aparece vacío –algunos lo denominan en frío porque al ser diligenciado durante la exposición se iría calentando–, les hablo a mis alumnos de un personaje en concreto, Manuel Ponce de León. Para las nuevas generaciones y también para muchas personas de las anteriores este hombre es desconocido totalmente o de pronto poco conocido; a veces es confundido con otra figura de idénticos apellidos, salvo entre aquellos que por alguna razón saben que existe el Premio que lleva este nombre y que se ha otorgado desde 1904 al “mejor alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional en Bogotá, que hubiese terminado sus estudios en los periodos académicos del año inmediatamente anterior al de su adjudicación” 8. En esa lista de galardonados abierta en 1904 se encuentra don Julio Carrizosa Valenzuela, –lo recibió en 1923–, grande entre los ingenieros de Colombia, rector de la Universidad Nacional, ministro de Educación, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y decano en la Facultad de Ingeniería de la Javeriana 9. Sin embargo, para mis alumnos,
6 Robledo Páez, “El plan geográfico”, 16.
7 Francisca Mattéoli, Historias y relatos de Mapas, cartas y planos - Expediciones, rutas y viajes (Barcelona, Blume, 2016), 7.
8 “Premio Manuel Ponce de León”, en Anales de Ingeniería, No. 794 (segundo trimestre de 1977): 55-56.
9 Carlos Julio Cuartas Chacón, “Centenario de don Julio Carrizosa Valenzuela”, en Anales de Ingeniería, No. 862 (primer trimestre de 1995): 14.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
excepcionalmente el dato sobre el premio ha sido conocido. Tal vez algunos sí recuerden de un viaje a la Florida o por Atlanta haber visto una vía o un centro comercial con esa denominación.
El diploma de 1852
Pues bien, el punto de partida de nuestro mapa es el diploma que recibió Manuel Ponce de León el 13 de mayo de 1852 y lo acreditó como ingeniero civil graduado en el Colegio Militar que entonces funcionaba en la Nueva Granada, nación gobernada en esos días por José Hilario López, presidente de la República, autoridad que con su firma daba valor a ese documento en los siguientes
Boletín de Historia y Antigüedades Carlos Julio Cuartas Chacón
Carlos Julio Cuartas Chacón
Huellas de Manuel Ponce de León. Del Colegio Militar a la Universidad Nacional. Discurso de posesión como miembro correspondiente de la ACH

términos: “Dado, firmado de mi mano, marcado con el sello de la República y refrendado por el Secretario de Estado del Despacho de Guerra”. Cabe anotar que la Constitución del Estado de la Nueva Granada había entrado en vigencia en 1832 y que el Presidente López ocupaba la primera magistratura desde 1849 y terminaría su periodo en 1853, año en que lo sucedió José María Obando 10 En el texto del diploma podemos identificar unos protagonistas: el principal, por supuesto, el graduado; otro secundario, quien lo firma; además, tenemos una fecha –fundamental en nuestro mapa– y el lugar que queda definido por una institución y el ente territorial donde se encuentra ubicada. También contamos con información adicional, elementos o variables que nos permiten realizar otros trazos del mapa conceptual.
Figura 3 - Diploma otorgado a Manuel Ponce de León, 1852, recreación de C. J. Cuartas Chacón, “El Colegio Militar - Sesquicentenario”, en Anales de Ingeniería, No. 869, agosto de 1997, p. 50.
10
Robert H. Davis, Historical Dictionary of Colombia, second edition (Metuchen, N.J., & London, The Scarecrow Press, Inc. 1993), 434.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
De Ponce de León sabemos, por ahora, lo que el diploma nos dice: un hombre del siglo XIX, “alumno que ha sido del Colegio Militar”. Este centro educativo fue creado precisamente por medio de la ley citada en el texto de este documento. En efecto, nos cuenta Alfredo D. Bateman 11, el académico y recordado profesor, que “la Ley 6ª de 1847, sancionada el primero de junio por el presidente Mosquera y su Secretario de Guerra Joaquín M. Barriga, autorizó al Poder Ejecutivo para establecer, en el lugar que estimare conveniente, un Colegio Militar destinado a formar oficiales científicos del Estado Mayor de injenieros, artilleros, caballería e infantería e injenieros civiles”; y también que “fijó las materias que debían estudiarse en cada una de estas especialidades”, –lo que equivale a “los cursos de estudios técnicos y prácticos” mencionados en el diploma–, lo mismo que “los exámenes semianuales y anuales” que debió presentar Ponce de León “con arreglo al artículo 7º de dicha ley”. De esta forma, aparece un tercer protagonista en nuestro mapa conceptual, asociado a la creación del Colegio Militar: Tomás Cipriano de Mosquera. Este payanés, “figura plagada de actuaciones que merecieron el más exaltado de los afectos y el más descarnado de los improperios”, según comentario de Ignacio Arizmedi Posada 12, había ocupado la presidencia de la Nueva Granada entre 1845 y 1849, año en que lo sucedió López, y volvería a desempeñar este cargo en los periodos 1861-1863, 1863-1864, y 1866-1867.
Por otra parte, el diploma habla de unos artículos “de la ley 1ª, parte 2ª, tratado 6º de la Recopilación Granadina”, a los que también debían sujetarse los exámenes que presentó Ponce de León. Como lo indica expresamente ese documento, el graduando había “sufrido también” –uso curioso y a veces preciso de este verbo– “examen general final en los términos prescritos por el artículo 26 de la misma ley recopilada”. Aparece entonces un segundo documento asociado al diploma, la Recopilación de Leyes de la Nueva Granada 13, compilación realizada en cumplimiento de la Ley del 4 de mayo de 1843, “incorporada completamente en la Codificación Nacional a partir de 1912” 14 .
11 Alfredo D. Bateman, Páginas para la Historia de la Ingeniería en Colombia - Galería de Ingenieros Colombianos (Bogotá, Editorial Kelly, 1972 - Biblioteca de Historia Nacional, Volumen CXIV), 62. Este texto fue incluido en versión revisada en su libro La Ingeniería, las Obras Públicas y el Transporte en Colombia (Bogotá, Academia Colombiana de Historia - Historia Extensa de Colombia Vol. XXI, 1986), 116.
12 Ignacio Arizmendi Posada, Presidentes de Colombia 1810-1990 (Bogotá, Planeta Colombiana Editorial S.A., 1989) p.79.
13 Carlos Julio Cuartas Chacón, “La Recopilación de Leyes de la Nueva Granada”, en Anales de Ingeniería, No. 867 (noviembre de 1996): 46.
14 Davis, Historical Dictionary of, 428.
Boletín de Historia y AntigüedadesLino de Pombo - Colegio Militar
Al hablarse de la Recopilación Granadina es de obligada referencia el nombre de su autor, Lino de Pombo, el neogranadino nacido en Cartagena el 7 de enero de 1797, a quien dedicó en 2001, hace ya 20 años, uno de sus últimos trabajos el inolvidable José María de Mier, Ingeniero y académico fallecido en 2008. Nos cuenta De Mier 15 que don Lino hizo estudios en la Academia de Ingeniería en Alcalá de Henares, donde “debió permanecer desde mediados de 1817”, y que en un documento real del 8 de julio de 1820, transcrito en su trabajo sobre don Lino, se hace referencia a su posición de “cadete del Regimiento de Caballería de Sagunto” y su designación o “empleo” como “Subteniente Aspirante al Cuerpo Nacional de Ingenieros de Ejércitos, plazas y fortalezas, con agregación al Regimiento de Zapadores Minadores, Pontoneros”. Pues bien, don Lino estuvo vinculado a los ejércitos del Rey hasta 1822, año en el cual se trasladó a Londres, enterándose a su llegada de su nombramiento como Secretario de la Legación en la capital británica, cargo del cual tomó posesión el 7 de octubre de 1824 y del cual se le exoneró poco después. Entonces, regresó a Colombia, llegó a Cartagena el 5 de abril de 1825 –de 28 años de edad–, contando en su haber, como él mismo lo reseñó, “un pequeño caudal de conocimientos científicos y de desengaños políticos, que tal vez redundará algún provechoso interés a favor de Colombia y el gobierno y mis compatriotas siempre hallarán en mí un ciudadano dispuesto a sacrificarlo todo por el bien y la gloria Nacionales” 16 . La vida de Lino de Pombo es extraordinaria. El doctor Bateman tuvo a su cargo en esta Academia el discurso en la conmemoración del primer centenario de su muerte, en 1962 17. Sin embargo, solo me fijaré en algunos puntos relevantes para el asunto que nos ocupa. Reincorporado al Ejército pocos meses después de su regreso al país, trabajó en diversos proyectos en el suroccidente; fue ascendido el 3 de enero de 1827 a “Primer Comandante efectivo de Ingenieros, posición que ostentó hasta el 22 de agosto de 1829, cuando se le concede “licencia absoluta del servicio” 18. En Popayán, ciudad de sus ancestros, ejercerá el cargo de Director de la Casa de Moneda y será profesor de Matemáticas en la Universidad del Cauca, creada por Francisco de Paula Santander el 24 de abril
15 José M. De Mier, El Ingeniero don Lino de Pombo O’Donnell, Sociedad Colombiana de Ingenieros (Bogotá, Editorial Códice Ltda., 2003), 18-19.
16 De Mier, El Ingeniero don, 24. Aparte de carta citada que se encuentra en Archivo Diplomático y Consular de Colombia.
17 Alfredo D. Bateman, “Lino de Pombo”, en Bateman, Páginas para la, 481-503. Originalmente fue publicado en Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. L: 579, 580 y 581.
18 De Mier, El Ingeniero don, 29.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
de 1827. A Don Lino le correspondió el discurso en la apertura de estudios de ese centro educativo, acto que tuvo lugar el 1º de octubre de 1830.

De nuevo en Bogotá a partir de 1833, –en esta ciudad nacerá su célebre hijo, Rafael–, ejerce, entre otros cargos, el de Secretario de Interior y Relaciones Exteriores, y participa en varias legislaturas del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Es en este medio cuando a Don Lino se le encarga la tarea fijada en la ley expedida el 4 de mayo de 1843: “agrupar la legislación vigente desde la dictada por el Congreso reunido en Cúcuta en 1821 hasta la que dictase el cuerpo colegiado en ese año, cuyo fruto es la Recopilación de leyes de la Nueva Granada…” que aparecerá en febrero de 1845 19 .
19 De Mier, El Ingeniero don, 34-35.
Boletín de Historia y Antigüedades
Carlos Julio CuartasPero la relevancia de don Lino, a propósito del diploma de Ponce de León, no se reduce a esta importante obra de compilación citada en el diploma. Poco después de su arribo a Cartagena en 1825, formuló “un proyecto de organización científica de los estudios militares” 20, que dos años después plasmó en un “Proyecto de reglamento orgánico para una escuela militar en Bogotá”, el cual acompañó de la “Lista de libros” que deberían formar su biblioteca. Su idea fue retomada años después, en tiempos de Mosquera, cuando se expide la ya mencionada Ley del 1ª de junio de 1847 “sobre el establecimiento de un colegio militar”. Tal como lo anota la profesora Clara Helena Sánchez, en dicha institución, donde “se formaron los primeros ingenieros civiles colombianos, los estudios de matemáticas tenían una duración de tres años” 21; don Lino jugó un papel importante, “fue el alma en la formación matemática”, autor de dos libros, Lecciones de Aritmética y Lecciones de Geometría Analítica, teniendo a su cargo varios cursos. Sobre la labor docente de don Lino, se pronunció Ponce de León en un informe que presentó “en 1894 en su carácter de rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional”, según cita que aparece en el discurso pronunciado en 1962 por Alfredo D. Bateman 22: ”Tratándose de ingeniería y matemáticas, no puedo prescindir de recordar los servicios prestados en el antiguo Colegio Militar en estos ramos por el señor don Lino de Pombo, que en edad provecta, con delicada salud y encargado de altas funciones en diferentes ramos, consagraba sus vigilias al recuerdo de sus conocimientos y a redactar sus lecciones de Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Topografía, Geometría analítica y Geometría descriptiva, y seis adicionales de introducción al Cálculo Diferencial e Integral, lecciones que son un modelo por la doctrina que encierran, por la elegancia de estilo y la precisión en el lenguaje matemático; noble ejemplo de laboriosidad y patriotismo, tan fructuoso para sus discípulos como los conocimientos que él les transmitió”.
En cuanto a lo que sucedía entonces, merecen recordarse las palabras con que Alberto Mayor Mora inicia el primer capítulo de su extraordinaria obra sobre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, publicada hace diez años 23. Dice este profesor y académico, que “así como la Revolución Francesa
20 De Mier, El Ingeniero don, 26.
21 Clara Helena Sánchez, “Escuela de Ingeniería y Matemáticas en el siglo XIX”, en Escuela de Ingeniería (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2004 - Colección CES), 26.
22 Bateman, Páginas para la, 499.
23 Alberto Mayor Mora, Innovación - Excelencia - Tradición Facultad de Ingeniería 1861-2011 (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, agosto de 2011), 20.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
fue la partera de la famosa Ecole Polytechnique en 1794, el canto de gallo de la ingeniería colombiana tuvo como comadronas el derrumbe de la Confederación Granadina y su secuela de guerra de 1860-1861; la presidencia de facto de Tomás Cipriano de Mosquera y la subsiguiente Convención Nacional Radical de Rionegro; y, en fin, el ascenso del poder civil y el correspondiente golpe de Estado al Gran General en 1867”. Y continúa: “Del mismo modo que Napoleón procuró que sus ingenieros politécnicos organizasen la infraestructura del imperio en expansión a la vez que administrasen los nuevos recursos coloniales, su émulo neogranadino, al fundar en 1861 en Bogotá el Colegio Militar y la Escuela Politécnica, buscó que sus ingenieros fuesen administradores eficientes de la guerra y organizadores estratégicos de la paz”.
Por su parte, Frank Safford dedica al Colegio Militar un capítulo de su libro El ideal de lo práctico 24, que concluye así: “El pequeño grupo de ingenieros, producto del Colegio Militar y las instituciones que le sucedieron, conformó el núcleo alrededor del cual se unió una profesión consciente de sí misma”.
Un joven Ingeniero Civil - Comisión Corográfica y Cuerpo de Ingenieros
Pues bien, en el Colegio Militar, Ponce de León cumplió con todos los requisitos establecidos, presentó los exámenes prescritos, “obteniendo en ellos censura aprobatoria”; y además realizó “examen general final”, como lo indica el texto del diploma. En virtud de lo anterior, “la Junta examinadora lo calificó apto para el ejercicio de la mencionada profesión”, la de ingeniero civil, y en consecuencia, con el título otorgado quedó “en posesión del derecho que la misma ley le confiere de ser empleado preferentemente por el Poder Ejecutivo y por las autoridades políticas y judiciales en los negocios propios de la profesión de tal Ingeniero Civil, en los establecimientos de enseñanza pública, y como agrimensor facultativo, con el correlativo goce de los sueldos, obvenciones o emolumentos anexos a los respectivos destinos o comisiones”. Se trata de tres áreas precisas para el ejercicio profesional: empleado, “preferentemente” oficial, profesor y “agrimensor facultativo”.
¿Qué otra información podemos obtener sobre Ponce de León? Nacido el 1º de enero de 1829 en la capital de la Nueva Granada, territorio que entonces hacía parte de la Gran Colombia, este ingeniero pertenecía a una familia dis-
Boletín de Historia y Antigüedadestinguida, según se puede constatar en Genealogías de Santa Fé de Bogotá 25, en el aparte dedicado a los descendientes del español Francisco Ponce de León y Jerez Fajardo, radicado en la Nueva Granada a partir de 1772, abuelo de nuestro personaje. Este fue el menor de los nueve hijos de José María Ponce de León Prieto, –quien tuvo a su cargo una encomienda desde 1807–, y el cuarto de su segundo matrimonio. Margarita Vélez de Guevara fue su madre.
Ahora bien, sus datos biográficos, que aparecen en forma resumida en esa obra, se encuentran recogidos con detalle en la edición de Anales de Ingeniería 26 que honró su memoria con motivo de su muerte, acaecida el 19 de enero de 1899. En esta revista, fuente principal de este trabajo, se incluyó la Biografía –así aparece el título– elaborada por José María González Benito, “Oficial de la Academia de Francia, Miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Ingeniero, Miembro del antiguo Cuerpo de Ingenieros nacionales. Profesor de la antigua Universidad Nacional”, según la nota que aparece luego de su nombre. Es preciso anotar que también “colaboró como ayudante de Ponce
25
Fenita Hollmann de Villaveces et al., Genealogías de Santa Fé de Bogotá, Tomo VII (Bogotá: Gente Nueva Editorial, 2011), 308.

26 Anales de Ingeniería No. 127 (marzo de 1899): 81-108.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
de León en levantamientos topográficos de las salinas de Zipaquirá y pueblos vecinos” y que, como lo destaca a renglón seguido el académico y profesor Jorge Arias de Greiff 27, “aquí aprendió de su jefe el cálculo diferencial e integral”.
El trabajo de González Benito aparece en once capítulos o apartados; en el último de estos se recopilaron una serie de “documentos relacionados con la vida y los servicios de Ponce de León”, entre ellos el diploma de Ingeniero Civil. En esta minuciosa reseña, el autor menciona los nombres de sus padres, así como su matrimonio en 1867 “con la distinguida dama Sra. D. Soledad Orantia, miembro de una familia distinguida por sus acendradas virtudes: tuvo la desgracia de perder a su esposa en 1893, sin dejar sucesión” 28. Así queda recogido el aspecto familiar de Ponce de León al que se hace referencia en términos de la genealogía de un personaje.
Además de la biografía, encontramos en la revista mencionada el discurso pronunciado por Nepomuceno Santamaría durante las exequias y los obituarios, –término clave en nuestro mapa conceptual–, publicados en La Crónica, El Repórter y Revista Ilustrada, escritos por Diódoro Sánchez, Antonio José Uribe y Manuel H. Peña, respectivamente. Toda esta información sirvió de base para el escrito del doctor Bateman publicado inicialmente en Ingeniería y Arquitectura, que haría parte después de su Galería de Ingenieros Colombianos 29; y es pieza fundamental de las fuentes, lugar focal en nuestro mapa conceptual, pues todos los otros sitios tienen conexión directa con él.
Sabemos entonces que Ponce de León figuraba en 1840 como “cursante de Filosofía de primer año en la 3ª casa de educación de Bogotá”, clase en la que se había “matriculado desde el día 2 de octubre de 1839” –entonces tenía 10 años de edad–, según la certificación del director de ese establecimiento, Mateo Esquiaqui 30. En ese documento, también anotó Pascual Sánchez, preceptor de esa clase, que Ponce de León “puso certamen público de Aritmética y Geometría elemental, y fue aprobado con plenitud de votos”; señalando que “este joven, por otra parte, es digno de consideraciones por su docilidad, por su aplicación y aprovechamiento, y en general por su conducta irreprensible”.
27
Jorge Arias de Greiff, La astronomía en Colombia (Bogotá, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1993 - Colección Enrique Pérez Arbeláez No. 8), 95.
28 José María González Benito, “Biografía de Manuel Ponce de León”, en Anales de Ingeniería, No. 127 (marzo de 1899): 85, 89.
29 Alfredo D. Bateman, “Manuel Ponce de León”, en Páginas para la Historia de la Ingeniería en Colombia - Galería de Ingenieros Colombianos (Bogotá, Editorial Kelly, 1972 - Biblioteca de Historia Nacional, Volumen CXIV), 508-512. Originalmente fue publicado en Ingeniería y Arquitectura, Tomo VIII: Nos. 81 y 83.
30 González, “Biografía de”, 90-91.
Boletín de Historia y AntigüedadesVale la pena contrastar esta primera apreciación, formulada en 1840 con la de Manuel H. Peña 31, en 1899, pocos días después de la muerte de Ponce de León: “La Ciencia ha perdido en él a un adalid”, proclamó su colega. “Apenas acabó sus estudios en el memorable Colegio Militar, fundado en 1848 por el General Mosquera, –nos cuenta Peña– empezó su carrera como Profesor con lucimiento y decisión; a él, a Bergeron y a D. Lino de Pombo deben muchos ingenieros nacionales distinguidos, no solo la ciencia absoluta, sino su culto; no solo la instrucción, sino la lógica del rigor matemático aplicada a todos los actos de la vida”. Su elogio concluye así: “En aquel tiempo todo era seriedad, consagración a sus deberes; era el rigor y la verdad”, algo que contrasta con lo que vivimos en nuestra época. Y continúa: “Pocos como él tan fervorosos y apasionados por su profesión, y por eso fue tan distinguido en ella: su fortuna privada lo ponía en capacidad de llevar una vida quieta, sin fatigas ni azares, pero cuando se solicitaban sus servicios profesionales, era el primero en la dea y en el Progreso. No lo detenían ni el hogar, ni los ardientes climas, ni las privaciones. ¡Qué bello ejemplo para las nuevas generaciones! Era el campeón de la ciencia del ingeniero, siendo para él cosa secundaria el lucro”. En el caso de Ponce de León, puede decirse que fue al final de su vida lo que sobre él se pudo vislumbrar en sus años de juventud.
También anexó González Benito en la biografía sobre “su maestro y amigo”, el texto que acredita su grado como Bachiller en la Facultad de Filosofía, expedido por la Universidad del Primer Distrito el 31 de diciembre de 1847 y autenticado con la firma del rector, J. I. de Márquez. Luego incluyó el Diploma de Ingeniero Civil que ya ha sido comentado, y otros dos documentos que nos permiten conocer aspectos esenciales de la vida profesional de Ponce de León.
En primer lugar, aparece el texto del “contrato para la publicación de las cartas corográficas”, que suscriben el 14 de octubre de 1861, por una parte, “Andrés Cerón, Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, con autorización, bastante del Poder Ejecutivo”; y por otra, Manuel María Paz y Manuel Ponce. Cabe anotar que la denominación Estados Unidos de Colombia había sido adoptada a partir de ese año y que a la fecha de la firma del contrato el presidente era Mosquera, quien lo aprobó y estampó su firma tres días después. De esta forma, el nombre de Ponce de León quedaría vinculado para siempre a la labor de la Comisión Corográfica, esa empresa colosal que el mismo Mosquera había encargado al célebre Ingeniero italiano Agustín Codazzi, otro protagonista
31 Manuel H. Peña, “Manuel Ponce de León” (Revista Ilustrada del 27 de febrero de 1899), transcrito en José María González Benito, “Biografía de Manuel Ponce de León”, en Anales de Ingeniería, No. 127 (marzo de 1899): 107-108.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
en nuestro mapa conceptual. En 1866, registra González Benito 32, “los contratistas dieron fin a sus laboriosos trabajos y publicaron en París la Carta general de los Estados Unidos de Colombia y las de los nueve Estados; trabajo nítido, correcto, que hasta hoy no ha sido superado, constituyendo timbre de honor para el General Mosquera, iniciador y sostenedor de tan importantes trabajos; para el General Codazzi, que con tanta perseverancia, honradez y talento los llevó a cabo, y para nuestros colegas Ponce de León y Paz, que las ordenaron, dibujaron y dieron a la luz pública”.
En su obra Ingeniería e Historia de las Técnicas 33, el reconocido académico Gabriel Poveda Ramos dedica un capítulo a la Comisión Corográfica, en el cual nos presenta magistralmente la figura de Codazzi, “un hombre muy especial… prototipo eximio de la Europa del periodo romántico en que se formó”. Su
32 González Benito, “Biografía de”, 87.

33 Gabriel Poveda Ramos, Ingeniería e Historia de las Técnicas (Bogotá, Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS, Tercer Mundo Editores, 1993 - Colección Historia Social de la Ciencia en Colombia, Tomos IV y V).
Boletín de Historia y Antigüedades
perfil lo describe en estos términos: “por su vida errabunda, por sus luchas por la libertad de pueblos oprimidos, por su nostalgia hacia su país de origen, por su vida militar y por su amor a la libertad, Codazzi recuerda en varias formas a Lord Byron, arquetipo del romántico idealista”. Pues bien, a este hombre “en 1848 el gobierno de Mosquera otorgó el grado de teniente coronel de Ingenieros de la Nueva Granada, y lo invitó a venir al país para hacer el levantamiento del mapa de la república y como profesor del Colegio Militar”. A juicio de Poveda Ramos, “la labor de Codazzi y sus resultados fueron un factor decisivo para que en Colombia se reconociera la importancia de la ingeniería como elemento indispensable para la vida del país y para su desarrollo” 34 .
En un apartado sobre los ayudantes de Codazzi, Poveda Ramos nos dice que “Ponce de León fue su colaborador eminente en la Comisión Corográfica… En el Colegio Militar fue su discípulo de topografía y agrimensura, y con otros compañeros le ayudó a levantar el mapa de Bogotá y sus alrededores en 1849” 35. También anota que “Codazzi lo llevó a la Comisión en 1855 y 1856 como auxiliar para sus trabajos de geodesia, topografía y cartografía” y que, “después de la muerte de Codazzi, Ponce de León propuso al gobierno de Ospina Rodríguez que se reunieran y se publicaran los informes y los mapas de la Comisión Corográfica”. Esa propuesta desembocó en el contrato al que nos hemos referido. “Por varios años Ponce de León se ocupó de este trabajo –continúa su relación Poveda Ramos–, hasta entregar en 1865 una primera carta del país y en 1889 el Atlas geográfico”. En ese hermoso libro de gran formato Atlas de mapas antiguos de Colombia - Siglos XVI a XIX, publicado hace unas décadas bajo la dirección de Eduardo Acevedo Latorre 36, aparecen tres “Mapas de Codazzi”, dos de ellos con huellas de Ponce de León. El primero corresponde a la “Carta Jeográfica de los Estados Unidos de Colombia - antigua Nueva Granada”, en cuya leyenda leemos que fue “construida de orden del gobierno jeneral con arreglo a los trabajos corogáficos del jeneral A. Codazzi i a otros documentos oficiales por Manuel Ponce de León Injeniero miembro de la Sociedad Jeográfica de París i Manuel María Paz. Bogotá. 1864. Publicada en la administración de Dn. M. Murillo i bajo la inspección del Gran Jeneral T. C. Mosquera”. El otro, que es el tercer mapa –el segundo es una Carta de Colombia en la que no se identifican los autores del trabajo–, es el “Plano Topográfico de Bogotá i parte de sus alrededores levantado por el Coronel de injenieros Agustín Codazzi i
34 Poveda, Ingeniería e Historia, 84-87.
35 Poveda, Ingeniería e Historia, 92.
36 Eduardo Acevedo Latorre, dir., Atlas de mapas antiguos de Colombia - Siglos XVI a XIX, Segunda edición (Bogotá, Editorial Arco, 1977).
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
algunos alumnos del Colejio Militar. Reproducción de la primera edición de 1852 por Ayala i Medrano”. Estas dos obras nos hablan del trabajo de Ponce de León en lo relativo a la cartografía de nuestro país.
Para conmemorar el centenario de la memorable gesta científica, celebrado en 1950, el Gobierno colombiano realizó en 1953 una emisión postal de cuatro sellos con las efigies de Manuel Ancízar, José Jerónimo Triana, Manuel Ponce de León y Agustín Codazzi 37. De esta forma, quedó inmortalizado el retrato de Ponce de León que había aparecido en la mencionada edición de Anales de Ingeniería de 1899, que sería trabajado artísticamente en una obra realizada en lápiz o carboncillo por Soledad Ramos, que se encuentra en la Sociedad Colombiana de Ingenieros y es fundamental en la iconografía de nuestro personaje, otro elemento del mapa conceptual.
37 Álvaro Barriga, Catálogo de Colombia 1994/1995, 20ª edición (Bogotá, Filatelia Colombia, 1995), 20.
Boletín de Historia y Antigüedades

El otro documento que contiene el anexo que en buena hora fue incluido por González Benito en la biografía de su maestro y colega, que sigue al contrato relacionado con las cartas corográficas, es el que da cuenta del nombramiento 38, que mediante decreto del 30 de agosto de 1866 recibe Ponce de León como “Ingeniero Jefe de la Sección del Estado Soberano de Cundinamarca, en el Cuerpo de Ingenieros Nacionales”, del cual “fue puesto en posesión de su destino”, el 17 de diciembre del mismo año. Como lo anota en su trabajo González Benito 39, “por Ley expresa de 4 de julio de 1866, el Congreso ordenó la expedición de diplomas de idoneidad a los ingenieros del país y creó el Cuerpo de Ingenieros nacionales”, organismo “compuesto de una oficina central, constante de un Director, un Secretario, dos ayudantes y dos dibujantes; de un ingeniero jefe y dos ayudantes para cada uno de los Estados”. Para dar cumplimiento a esta disposición, Mosquera, como presidente de los Estados Unidos de Colombia, expidió el decreto correspondiente e hizo los respectivos nombramientos, entre ellos el de Ponce de León y el del autor de la biografía. Curiosamente, González Benito señala que “este decreto se dictó a virtud de no existir por esos tiempos el grado de ingeniero, vacío que colmó el General Mosquera, guiado por sus altas y civilizadas miras”; sin embargo, como hemos visto, Ponce de León había recibido el grado de Ingeniero Civil en 1852. Tal vez su referencia apunta a que

38 González, “Biografía de”, 95-96.
39 González, “Biografía de”, 87-88.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
apenas en ese año, 1866, Mosquera había logrado por fin el restablecimiento del Colegio Militar, cerrado en 1854.
En relación con otras labores profesionales realizadas por el ingeniero Ponce de León, encontramos lo siguiente en la reseña publicada en la obra de Genealogías 40: “fue comisionado por el gobierno para levantar los planos topográficos de las salinas de Zipaquirá, Tausa, Nemocón y Sesquilé. Colaboró en el trazado y construcción del camino de Facatativá a Ambalema a órdenes de Agustín Codazzi, y más tarde en las carreteras de Cambao y Agualarga y en el Ferrocarril de la Sabana”. Por su parte, González Benito 41 recuerda que “ejerció por dos veces la Gerencia del Ferrocarril de Occidente, que en 1891 fue nombrado Subsecretario del Ministerio de Fomento, y en 1896 desempeñó el Ministerio del Tesoro”. También anota que “en 1854, durante la guerra para derrocar la dictadura de Melo, fue ascendido a Coronel y sirvió en el Ejército del Sur; en 1860 sirvió con el mismo grado en las fuerzas de la Confederación, y en 1885, en la misma jerarquía militar, trabajó en la oficina que el Gobierno organizó para trazar las cartas de guerra”.
Hasta aquí tenemos el recorrido que se puede realizar en nuestro mapa conceptual a partir del diploma de Ponce de León y que cubre en principio el periodo entre 1852, año de su grado en el Colegio Militar, y 1866, año de la certificación relacionada con el Cuerpo de Ingenieros Nacionales. Paso entonces a otro documento, que es de 1896, tres décadas después, y apenas tres años antes de su muerte: una carta suya, publicada también en los anexos mencionados, que hacen parte de la biografía de González Benito.
Carta a sus discípulosUniversidad Nacional de Colombia
Dice Jefferson 42 que “las cartas de una persona, y especialmente de las de una persona que ha tratado sus asuntos principalmente por carta, constituyen el único registro de su vida [journal] que es completo y genuino”. Este tipo de documentos, fuente maravillosa de información acerca de una persona, ha dado lugar incluso a interesantes obras de compilación. Por supuesto, este género, el epistolar, como tantas otras grandes cosas, se ha visto gravemente afectado en nuestros días por los medios digitales que ahora dominan las comunicaciones.
40 Hollmann et al., Genealogías, 308-309.
41 González, “Biografía de”, 89.
42 Thomas Jefferson, “Carta a Robert Walsh (5 de abril de 1823)”, en Autobiografía y otros escritos (1944 - Madrid, Editorial Tecnos, S.A., 1987), 757.
Boletín de Historia y AntigüedadesEn este contexto, una de las cuatro cartas que incluyo en mi curso Historia de Ingenieros, es de Ponce de León; las otros tres son de Leonardo Da Vinci (1483), el Sabio Caldas (1816) y Julio Garavito (1919).
El origen de la misiva se encuentra en la que con fecha abril de 1896 enviaron un grupo de alumnos de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería (de la Universidad Nacional de Colombia), –entre ellos Alfredo Ortega y Pedro María Silva–, a quien había sido “su digno Rector durante los tres últimos años”, con el fin de expresarle su gratitud “por los importantísimos servicios prestados a esta Facultad, con el concurso de vuestra ilustración y de vuestro desinteresado patriotismo”. Se trataba de un saludo de despedida con motivo de su retiro de ese cargo, debido al nombramiento como Ministro del Tesoro que había recibido del “Supremo Gobierno”. Considerando que desde ese despacho su antiguo profesor podría “realizar bienes más trascendentales para el país”, los alumnos aceptaban en fórmula algo curiosa “ceder sus derechos en bien de los intereses de la Nación”. Esta sentida carta, de solo tres párrafos, concluía con la frase: “nos es grato aseguraros que podéis contar con el aprecio de los que buscan en el estudio de las ciencias exactas un título para ser ciudadanos de una Nación civilizada y libre”. Dos banderas quedan a la vista en esta nota: las de la civilización y la libertad, enfrentadas a las que han levantado en todo tiempo, los amigos de la barbarie y la esclavitud, las dos con sus múltiples facetas.
Debe anotarse que comunicaciones similares habían enviado a Ponce de León el Consejo Directivo de la Facultad, consignada en una proposición que le transmitió Julio Garavito A., así como los profesores y empleados de la misma; esta última fue suscrita por Garavito y otras personalidades como Manuel Antonio Rueda, Lorenzo Codazzi, Ruperto Ferreira y Delio Cifuentes. Estos mensajes también fueron reproducidos en la edición citada de Anales de Ingeniería. El texto de la carta de Ponce de León es el siguiente 43: Bogotá, 10 de mayo de 1896 Sr. Alumnos de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería Presentes.
Oportunamente tuve el honor de recibir la manifestación que os servisteis dirigirme con motivo de mi separación del Rectorado de esa Facultad, manifestación que me ha sido sumamente satisfactoria por su objeto, y por estar firmada por los jóvenes que se han dedicado al estudio de la Ingeniería, los cuales han ocupado siempre un lugar preferente en mis consideraciones.
A la edad provecta en que me encuentro, toda expresión de simpatía, todo reconocimiento de servicios prestados, por pequeños que ellos sean, impre-
43 González, “Biografía de”, 101.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
sionan profundamente, porque son el mejor premio a que puede aspirar, cuando se ha procurado servir a la patria.
Son tan benévolas vuestras expresiones, que me atrevo a recomendaros, no la honradez en el ejercicio de la profesión a que os habéis consagrado, porque sé que no necesitáis de tal recomendación, pero sí la perseverancia y la energía que suelen faltar a muchos.
Las capacidades y talentos especiales ayudan indudablemente en la práctica de todas las profesiones, pero esas facultades casi se anulan muchas veces, principalmente en la carrera del ingeniero, si no van acompañadas de las que os recomiendo.
Ambicionad posición honorable en la sociedad y bienes de fortuna, más por la independencia que éstos procuran, que por las comodidades que proporcionan; para esto no necesitáis sino constancia en el trabajo, honradez en todos vuestros procedimientos, prudente economía en vuestros gastos, desinterés en todo y activo patriotismo; y si queréis un ejemplo, yo mismo os lo presento, pues educado con escasos recursos y falto de talentos, he logrado, observando la conducta que os recomiendo, llenar mis deberes sociales y domésticos, obtener lo necesario para tener libertad en mis acciones, llegar a una situación que nunca ambicioné, y tener, lo que me es más satisfactorio, las consideraciones de mis compañeros de profesión y las de vosotros mismos, que, con vuestras cualidades especiales, podéis y tenéis derecho a aspirar a más altas posiciones. Aceptad la expresión de mi reconocimiento y creedme siempre vuestro sincero amigo y seguro servidor.
Manuel Ponce de León
Esta carta de nuestro personaje contiene varios principios y consejos que considero importante subrayar actualmente, porque si bien hoy nuestros alumnos viven en un contexto completamente diferente –han transcurrido 125 años desde entonces–, necesitan más que nunca fijar anclajes sólidos para poder orientar con acierto sus vidas y no perder la escurridiza esperanza. ¡No todo es cambio y creatividad! ¡No! Es un peligro que nuestros jóvenes piensen que todo comienza con ellos, cayendo en el adanismo, entendido como esa “tendencia a comenzar una actividad sin tener en cuenta los progresos que se hayan hecho anteriormente”, tal como lo señala el Diccionario de la Lengua Española. Nada atenta más contra el progreso que el desprecio de las lecciones del pasado y de los valores que no tienen fecha de caducidad.
En primer lugar, Ponce de León hace claridad sobre lo que se propuso en la vida, “servir a la patria”, ideal que recoge la conciencia del ser ciudadano de
Boletín de Historia y Antigüedadesuna nación y las responsabilidades correspondientes, ideal que mantiene toda su vigencia. Además, tratar de hacerlo a lo largo de la vida, –advierte él–, no puede tener “mejor premio” que esas manifestaciones que son “expresión de simpatía” y constituyen un “reconocimiento”. De esta forma, el profesor les está señalando el valor de la gratitud que desaparece o se desvirtúa en un mundo donde todo gira alrededor de los intereses y las acciones se miden en términos transaccionales: costo-beneficio.
A continuación, les hace una serie de recomendaciones, la primera, que él mismo considera innecesaria porque se daría por descontado que “la honradez en el ejercicio de la profesión” está garantizada. Impresiona esta consideración inicial, todavía más en estos tiempos de tanta corrupción, un flagelo que no se puede dejar de combatir y que está a la vista en tantos frentes de la sociedad, en particular en la actividad política y la contratación pública. Hoy esa recomendación es absolutamente necesaria –cada 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción– y debe ir acompañada de advertencias sobre las graves consecuencias que conlleva la falta de ética en el ejercicio profesional, no solo en perjuicio de los recursos del Estado, sino en desgracia para la vida personal y la de las familias de los acusados. ¡Ejemplos tenemos! Ponce de León, además de hacer alusión a la honradez, –por cierto, un término de hondo significado–, llama la atención de sus alumnos acerca de “la perseverancia y la energía que suelen faltar a muchos”. En efecto, desistir siempre será una tentación, una salida fácil, especialmente para los mediocres, los holgazanes. Vidas como las de Ponce de León y esos grandes ingenieros que fueron sus contemporáneos nos hablan de coraje y valor para enfrentar las dificultades que se presentan en la vida, en esos momentos, siempre recurrentes, en los que el horizonte se cierra y todo parece perdido. A su juicio, “las capacidades y talentos” de un ser humano, pueden anularse si faltan “la perseverancia y la energía”.
Luego hace una breve reflexión acerca de las ambiciones en cuanto a dos asuntos en particular: primero habla de alcanzar una “posición honorable en la sociedad” y luego, de acumular “bienes de fortuna”, indicando que la razón para buscar tal meta está “más por la independencia que éstos procuran, que por las comodidades que proporcionan”. Cuánta razón le asiste al sabio profesor al recordar el valor de la independencia. Cómo ignorar que en nuestro tiempo el chantaje se halla por doquier, que aquí y allá abundan los capos expertos en ‘cobrar favores’, y que, por lo tanto, la independencia se puede perder con facilidad. Siempre viene a mi memoria la frase de Francisco de Quevedo 44. “Si
44 Francisco de Quevedo, “frase del día”, en El Tiempo (Bogotá, 15 de febrero de 2008), 1-22.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
haces bien para que te lo agradezcan, mercader eres, no bienhechor; codicioso, no caritativo”.
A renglón seguido, Ponce de León reitera cinco principios de vida: “constancia en el trabajo, honradez en todos vuestros procedimientos, prudente economía en vuestros gastos, desinterés en todo y activo patriotismo”; que a él, un hombre “educado con escasos recursos y falto de talentos” –su modestia es evidente– le permitieron: “llenar mis deberes sociales y domésticos, obtener lo necesario para tener libertad en mis acciones, llegar a una situación que nunca ambicioné, y tener, lo que me es más satisfactorio, las consideraciones de mis compañeros de profesión y las de vosotros mismos”, es decir de sus colegas y discípulos. Debe destacarse lo que primero menciona en esa lista: los deberes.
Al repasar y comentar el contenido de esta comunicación, deseo exaltar expresamente la dimensión educativa en la labor docente, tal como se evidencia en las palabras de Ponce de León. Más allá de los contenidos específicos señalados en el currículo, siempre estarán presentes en la relación profesor - alumno los términos del llamado currículo oculto que según el P. Alfonso Borrero, S.J. 45 “afina la construcción educativa de la persona en su carácter de miembro de la sociedad” y procura “la formación integral del estudiante”; a su juicio, con el currículo latente –es otra denominación– se pretende “dejar huellas en el corazón y en las facultades volitivas del estudiante, sujeto de deberes y también de derechos personales y libertades respetuosas del derecho ajeno”.
Puede verse, entonces, que en el mensaje de Ponce de León se refleja el talante del hombre que, habiendo sido profesor en el Colegio Militar, lo fue también en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, en donde desempeñó además el cargo de rector; lo mismo que en la Escuela de Derecho 46 . Esta institución que debe llenar de orgullo a todos los colombianos, mencionada a propósito de los documentos considerados, merece ser destacada también en nuestro mapa conceptual, tal como se hizo con el Colegio Militar.
En fecha que constituye un hito de la historia de nuestro país, el 22 de septiembre de 1867, este centro de Educación Superior fue “fundado en la manzana jesuítica de Bogotá”, según nota que aparece bajo las fotografías de las cuatro páginas del “acta”, –Decreto de los Estados Unidos de Colombia”–, que lleva la firma de Santos Acosta, publicadas en el libro Ciencia, humanismo y nación, edición conmemorativa de los 85 años de la Academia Colombiana de Ciencias
45 Alfonso Borrero, S.J., La Universidad - Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias Tomo: V (Bogotá, Compañía de Jesús - Pontificia Universidad Javeriana, 2008), 123-124.
46 González, “Biografía de”, 89.
Boletín de Historia y AntigüedadesExactas, Físicas y Naturales 47. En ese mismo texto se indica que la Universidad agrupaba a la Biblioteca Nacional, el Colegio Nacional de San Bartolomé (hoy Colegio Mayor de San Bartolomé) y la Universidad propiamente dicha. Cabe anotar que en este decreto, que figura como Ley 1 de 1867 48, se planteó la creación de seis escuelas –“Escuela de Derecho, Escuela de Medicina, Escuela de Ciencias Naturales, Escuela de Ingenieros, Escuela o Instituto de Artes y Oficios y Escuela de Literatura y Filosofía”–; se adscribió “el Observatorio Astronómico y el Museo a la Escuela de Ciencias Naturales”; y explícitamente se “derogó el Decreto de 24 de agosto de 1861, creando un Colegio Militar y una Escuela Politécnica” (artículo 5º).
Al respecto vale la pena recordar lo que dice Safford 49: “El Colegio Militar fue afectado gravemente por varias de las tendencias predominantes de la década de 1850: la desintegración fiscal, la hostilidad civilista hacia los militares profesionales y las objeciones liberales a los altos niveles educativos y al profesionalismo”. Aunque logró sobrevivir durante el gobierno de José Hilario López (1849-1853), “su extinción” se dio finalmente en 1854. Siete años después, en 1861, tiene lugar “el restablecimiento de la escuela”, por decreto de Mosquera, pero como lo señala el mismo autor, “la institución que imaginó en esa época subsistió tan solo como letra muerta hasta su retorno al poder en 1866”. En esos cinco años tuvieron lugar varios acontecimientos que debemos recordar 50. Mosquera, que había llegado al poder en 1861, tras la toma de Bogotá y el establecimiento de la República transitoria de los Estados Unidos de la Nueva Granada, fue elegido en 1863 como primer presidente constitucional de los Estados Unidos de Colombia. Lo sucedió en 1864 Manuel Murillo Toro. Elegido para el periodo 1866-1868, Mosquera asumió de nuevo el cargo el 10 de abril de 1866, pero fue depuesto y apresado el 23 de mayo de 1867. Entonces se inició el mandato de Santos Acosta que terminó el 1º de abril de 1868. Safford también nos cuenta que, en su segunda época, 1866-1867, “el Colegio Militar y Escuela Politécnica” tuvo grandes diferencias con la institución que existió entre 1848 y 1854, bajo la influencia de Lino de Pombo: “se puso bajo la dirección de un civil, Lorenzo María Lleras; los intereses y la experiencia del director se centraban en las humanidades, …las matemáticas recibían una
47 Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y Universidad Nacional de Colombia, Ciencia, humanismo y nación (Bogotá, 2021), 25.
48 República de Colombia, Función Pública, “Ley 1 de 1867” https://www.funcionpublica.gov. co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13665 (consultado el 22 de octubre de 2021).
49 Safford, El ideal de, 269, 272.
50 Enrique Santos Molano, Colombia día a día - Una cronología de 15.000 años (Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, S.A., 2009), 78-85.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
atención muy inferior…, tenía niveles académicos bastante laxos”. Al final, en la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia recibirían en 1870 su grado de Ingenieros Civiles y Militares un grupo de alumnos que habían iniciado sus estudios durante la última época del Colegio Militar.
Para cerrar este apartado, citaré a González Benito 51 en lo relacionado con la labor docente de Ponce de León: En todo tiempo que por honor del país existió la famosa Universidad Nacional, debido al celo ilustrado del General Santos Acosta, del Dr. Antonio Vargas Vega, del Dr. Carlos Martín y otros ilustres colombianos, Ponce de León dictó en la Escuela de Ingeniería los cursos de Cálculo diferencial e integral, Mecánica, Construcciones, etc. Contribuyó poderosamente, con Rafael Nieto París, González Vásquez, Liévano y otros, a formar notables ingenieros que son hoy el honor de Colombia; discípulos de Ponce fueron Ulloa, Garcés, Ramos, Pabón, Ferreira, Morales, Arroyo, Garavito, Sánchez, Triana, etc. etc.
Un segundo diploma - Sociedad Colombiana de Ingenieros
Familiarizado con la figura de Ponce de León, un día reconocí su nombre en el diploma que cuelga actualmente en uno de los despachos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la cual fue miembro –figura su nombre entre quienes se excusaron de asistir a la histórica sesión del 29 de mayo de 1887, fecha de fundación de esta corporación–, integrante de la primera Junta Directiva, presidente (1890-1892) y director de su revista, Anales de Ingeniería (1887, 1888-1889) 52. Precisamente en la edición No. 500 de esta publicación 53 , de agosto de 1935, dirigida por Jorge Álvarez Lleras, se incluyeron los retratos de diez destacados ingenieros, uno de ellos el de Ponce de León que apareció con la siguiente leyenda: “Ingeniero y geógrafo. Fundador del ‘Premio Ponce de León’. Miembro de la Comisión Corográfica. Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Autor de textos de enseñanza. Distinguido hombre público y escritor de renombre”.
Pues bien, el diploma mencionado, correspondiente al “grado de Ingeniero Civil” y expedido con fecha 20 de febrero de 1893, fue conferido por la Univer-
51 González, “Biografía de”, 88.
52 Alfredo D. Bateman, “Páginas para la Historia de la Sociedad”, en Anales de Ingeniería, No 794 (segundo trimestre de 1977): 45-54.
53 Anales de Ingeniería, No. 500 (agosto de 1935, inserto): 498-499.
Boletín de Historia y AntigüedadesHuellas de Manuel Ponce de León. Del Colegio Militar a la Universidad Nacional. Discurso de posesión como miembro correspondiente de la ACH
sidad Nacional, “en nombre de la República, al Señor Francisco J. Casas… en atención a que ha terminado los estudios obligatorios para obtener el título”. Este documento lleva siete firmas: la del Ministro de Instrucción Pública, la del Rector de la Facultad de Matemáticas –que era Ponce de León, quien dejaría ese cargo tres años después–, la del Secretario de la Universidad y las de los cuatro profesores que figuran como ‘Examinadores’, a saber: Ruperto Ferreira, Manuel Antonio Rueda J., Enrique Morales y Julio Garavito A., grandes figuras de la Ingeniería Nacional, el más conocido, por supuesto, Garavito 54, brillante hombre de ciencia, que dos años antes recibió sus grados de Profesor de Matemáticas y de Ingeniero Civil, fue nombrado catedrático de la Escuela de Ingeniería y director del Observatorio Astronómico Nacional 55 .
Cabe destacar que Ruperto Ferreira y Enrique Morales encabezan la lista de Ingenieros egresados de la Universidad Nacional, el primero, Ingeniero Civil y Militar, graduado en 1870 56, el segundo, Ingeniero Civil, graduado un año después. Por su parte, Rueda Jara, destacado profesor y autor de libros de texto, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y primer director de Anales de Ingeniería, había recibido en la misma institución el título de Ingeniero Civil en 1876.
Sobre Francisco Javier Casas resulta de interés recordar estos datos que aparecen en la nota biográfica publicada por la Sociedad Geográfica de Colombia 57, de la cual fue miembro fundador, según lo establecido en el Decreto número 906 de 1903: “Nació en Bogotá el 3 de diciembre de 1874, Bachiller del Colegio Nacional de San Bartolomé… Trabajos: Carretera Central del Norte, de Puerto Wilches. Miembro de la Oficina de Longitudes, participó en la Comisión de Límites con Venezuela de 1899 a 1901. Profesor y Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros: 1918. Falleció en Bogotá el 22 de agosto de 1928”. Esta información aparece también en la obra de Alfredo Díaz Piccaluga, Los Ingenieros y la geografía 58, en la que hace referencia particular a la Comisión
54
Carlos Julio Cuartas Chacón, Julio Garavito A. - Guía Biográfica Ilustrada (Bogotá, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, 2015).
55
Carlos Julio Cuartas Chacón, “Garavito - Gloria de la Ingeniería Colombiana”, en Anales de Ingeniería, No. 868 (marzo de 1997): 50.
56
Carlos Julio Cuartas Chacón, “Anales de Ingeniería - Hechos y personajes en once décadas de Historia”, en Anales de Ingeniería, No. 870 (diciembre de 1997): 35.
57 Sociedad Geográfica de Colombia, “Francisco José Casas” https://sogeocol.edu.co/fund_casas.htm, (6 de diciembre de 2021).
58 Alfredo Díaz Piccaluga, Los Ingenieros y la geografía (Bogotá, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2010), 77.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
Corográfica y, por supuesto, a Ponce de León, y a la Sociedad Geográfica de Colombia, dentro de un amplio repaso que deja ver la importante obra cartográfica debida a los Ingenieros.
Tres detalles llaman la atención en el diploma de Casas: uno es la firma de Marco Fidel Suárez, Ministro de Relaciones Exteriores; los otros dos, el nombre República de Colombia, establecido en la Constitución de 1886, y el emblema que ilustra el documento. Su forma es la del escudo suizo, con tres puntas en el jefe y el campo dividido en tres partes, que es el que todos reconocemos, adoptado en 1834; aunque está acompañado por dos juegos simétricos de cinco banderas de diversa composición. Sin embargo, el escudo establecido en 1861 ya incluía solo cuatro banderas, dos a cada lado, con las franjas horizontales que vemos hoy en día 59 .
Figura 9 - Firma de Manuel Ponce de León, 1893, en Diploma otorgado a Francisco J. Casas, Sociedad Colombiana de Ingenieros. Fotografía de C. J. Cuartas Chacón.

De esta forma, podría cerrar el estudio sobre Ponce de León, trabajo que tuvo origen en la conmemoración del sesquicentenario de la fundación del Colegio Militar y el bicentenario del natalicio de don Lino de Pombo, 1997, efemérides que reseñé en artículos publicados ese año en Anales de Ingeniería 60. Sin embargo, considero muy útil elaborar adicionalmente, con todos los datos relacionados con la vida de nuestro personaje y recopilados en los párrafos precedentes, una cronología, un último elemento que podemos identificar en nuestro mapa conceptual.
59 Aurelio Castrillón Muñoz, Historial de las banderas y escudos nacionales, República de Colombia (Revista de las Fuerzas Armadas, 1969). Ver: https://books.google.com.co/books/ about/Historial_de_las_banderas_y_escudos_naci.html?id=3hUMMQAACAAJ&redir_esc=y (6 de diciembre de 2021).
60 Carlos Julio Cuartas Chacón, “Lino de Pombo - Bicentenario” y “El Colegio Militar - Sesquicentenario”, en Anales de Ingeniería, No. 868 (marzo de 1997): 71 y No. 869 (agosto de 1997): 50-53, respectivamente.
Boletín de Historia y AntigüedadesA la primera de las fechas registrada, la del grado que tuvo lugar el 13 de mayo de 1852, se unen otras dos, la de su nacimiento, el 1º de enero de 1829, y la de su muerte, el 18 de enero de 1899, con las cuales podemos crear un arco temporal de siete décadas, dentro del cual podemos ubicar algunos hechos importantes relacionados con la Historia de Colombia y de la Ingeniería, entre ellos cinco de especial relevancia en la vida de Ponce de León: la creación del Colegio Militar, 1847, de la Comisión Corográfica, 1850, del Cuerpo de Ingenieros Nacionales, 1866, de la Universidad Nacional de Colombia, 1867, y la fundación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1887, año en que también fue creada la Facultad Nacional de Minas. En relación con nuestro país 61, no podrían faltar el nacimiento de la Confederación Granadina, 1857, al término de la República de la Nueva Granada constituida en 1832; el paso a los Estados Unidos de Colombia, 1861, y a la República de Colombia, en 1886. Por otra parte, dos obras icónicas fueron inauguradas en esa época, el Canal de Suez, 1869, y la Torre Eiffel, 1889, y otras dos en nuestro territorio, el Ferrocarril de Panamá, 1855, y el Puente de Occidente, 1895; y por último el fallecimiento de Codazzi e Isambard Kingdom Brunel, 1859, de Lino de Pombo, 1862, José Hilario López, 1869, Tomás Cipriano de Mosquera, 1878, y Ferdinand de Lesseps, 1894; así como el nacimiento de José Ma. González Benito, 1843, Pedro Nel Ospina, 1858, Garavito, 1865, Herbert Hoover y Francisco J. Casas, 1874, y Julio Carrizosa Valenzuela, 1895.
Además, con lo que algunos denominan cronología comparada, de la cual la obra The Timetables of History 62 es un ejemplo excepcional, podemos ampliar el contexto. Es así como si nos fijamos en 1852, cuando Ponce de León recibió su grado, tuvieron lugar hechos significativos como la muerte del Duque de Wellington, la publicación de La cabaña del Tío Tom, obra de Harriet Beecher Stowe, y la presentación de la pintura de William Holman Hunt “The Light of the World”; y en Ingeniería, la construcción del puente colgante sobre las cataratas del Niágara y la fundación de la reconocida American Society of Civil Engineers, ASCE. Por su parte, en el Diccionario Histórico de Colombia, de Davis 63, se destacan tres acontecimientos nacionales: la expulsión del Arzobispo Mosquera, la abolición de la esclavitud y la fundación de Girardot.
61 Santos, Colombia día a, 59, 75, 81 y 103; y Pedro María Mejía V., Mil y una fechas de Colombia (Bogotá, Castillo Editorial Ltda., 1996), 290 y 350.
62 Bernard Grun, The Timetables of History (1946 - New York, A Touchstone Book New, Updated edition 1982).
63 Davis, Historical Dictionary of, 26.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
Como puede verse, la cronología, no solo nos permite hacer un repaso de la vida de nuestro personaje y tener una visión general de su época, sino también ilustrar y enriquecer el horizonte de los estudiantes, su acervo cultural, además de darles un respiro, recordándoles que “para ser Ingeniero no basta con ser Ingeniero”, según célebre sentencia de Ortega y Gasset 64 De esta forma, hemos completado el mapa conceptual que tuvo como punto de partida el diploma de Ingeniero Civil que Manuel Ponce de León recibió en 1852 en el Colegio Militar, el primero de tres espacios que enmarcaron la primera parte de su vida profesional –los otros dos fueron la Comisión Corográfica y el Cuerpo de Ingenieros Nacionales–; esquema que pudimos ampliar gracias a otros dos documentos, la carta que escribió a sus discípulos de la Universidad Nacional de Colombia en 1896 y el diploma recibido en 1893 por Francisco J. Casas, en el que estampó su firma como Rector de la Facultad de la Facultad de Matemáticas junto a otros destacados profesores, miembros como él de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Vale la pena anotar que hay diversas alternativas para construir el mencionado mapa conceptual, lo mismo que para recorrerlo; lo importante es lograr una acertada aproximación al protagonista principal de este estudio.
Considero de interés incluir ahora, como última parte de mi trabajo, –bien podría ser un anexo–, la relación de algo que me sucedió en el curso Historia de Ingenieros y que para mí quedó vinculado al estudio sobre Manuel Ponce de León; y luego, una breve reflexión sobre la enseñanza de la historia a los jóvenes alumnos de ingeniería.
I nolvidable anécdota
El 20 de octubre de 2020, una semana después de haber expuesto ante mis alumnos lo relativo a Manuel Ponce de León, apenas iniciamos la clase –en ese entonces ya mediada por pantallas– se me ocurrió hacerles un quiz sencillo con el fin de verificar, por una parte, su asistencia, y por otra, si me habían puesto atención en la sesión anterior. Les pedí que por correo electrónico me escribieran en los cinco minutos siguientes un par de líneas sobre lo que habían aprendido sobre Ponce de León.
64 José Manuel Rivas Sacconi incluye esta cita de Ortega y Gasset en su discurso durante el acto de posesión de Alfredo D. Bateman como miembro de la Academia Colombiana de Historia, en Carlos Julio Cuartas Chacón, El Ingeniero Colombiano - Historia, Lenguaje y Profesión (Bogotá, Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1996), 51.
Boletín de Historia y AntigüedadesLas respuestas, como era de esperarse, fueron muy variadas, unas muy cortas, otras no tanto. Muchos se refirieron acertadamente al personaje de marras, algunos con unos detalles adicionales que, seguramente, les facilitó su principal asesor de cabecera, Google. Sin embargo, hubo tres respuestas que me sorprendieron, tres perlas, que lo devuelven a uno a la realidad de nuestros tiempos. Uno de estos alumnos me escribió lo siguiente: “En la clase anterior hablamos un poco de la importancia del descubridor Ponce de León y cómo este dejó un legado con ciertas cosas famosas y por su búsqueda de la llamada eterna juventud”. Que yo sepa, el profesor Ponce de León no descubrió nada y menos se dedicó a buscar “la llamada eterna juventud”. ¡Cómo decir que ‘hablamos’ de eso! Otro alumno fue muy breve en su respuesta: “Recuerdo que hablamos sobre cómo él fue uno de los exploradores con los que llegó Cristóbal Colón a América”. Nunca podré entender cómo este muchacho recordó algo de lo cual no hablamos: cómo así que “llegó con Colón a América” y que fue “un explorador”; si bien Ponce de León participó en la célebre Comisión Corográfica, no puede reconocérsele como tal. Estas dos respuestas pusieron al descubierto que Google les jugó una mala pasada a este par de alumnos, que se limitaron a usar sin el menor criterio, la información con que el navegador respondió a su consulta, porque en efecto, la primera respuesta que aparece frente al nombre Ponce de León, entre cerca de 38 millones de opciones, hace referencia a otro personaje histórico, que no se llamó Manuel, sino Juan, un español, ese sí explorador y descubridor que ciertamente vino a América en uno de los viajes de Colón (1493), que es especialmente recordado en el sureste de los Estados Unidos y su nombre se asocia al descubrimiento de Florida y la leyenda de ‘la fuente de la eterna juventud’ 65 .
Sin embargo, la tercera de aquellas insólitas respuestas, se llevó el primer puesto. El texto del alumno fue el siguiente: “Juan Ponce de León y Figueroa nació en Valladolid el 8 de abril de 1460 y murió en La Habana en julio de 1521. Fue un explorador y conquistador español, primer gobernante de Puerto Rico y descubridor de la Florida”. Ciertamente ese fue Juan, pero en clase yo no había hablado de él y mi pregunta había sido sobre Manuel. Pero lo más sorprendente fue lo escrito a renglón seguido: “También fue un ingeniero civil, geógrafo, miembro de la Comisión Corográfica y actualmente la Universidad Nacional entrega premios con su nombre”. Según este estudiante, su célebre Juan por lo visto sí encontró ‘la fuente de la eterna juventud’ porque si estuvo con Colón
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
a finales del siglo XV y participó en la Comisión Corográfica, a mediados del XIX, pues vivió alrededor de tres siglos.
Por cierto, Giorgio Antei en su obra sobre Codazzi 66 no menciona a Manuel Ponce de León, pero sí al famoso descubridor. Dice así: “desde que Juan Ponce de León –en su anhelante búsqueda de Bimini [la isla] y de la ‘fuente de la eterna juventud’– fondeara en proximidades de la isla Amelia el día de ‘pascua florida’ de 1513, el destino de ese tramo de la península estuvo marcado por reiterados intentos de invasión…”. Pero esta es otra historia.
El episodio al que me he referido, memorable y en cierta forma divertido, me ha hecho pensar, una vez más, en la mediocridad del ser humano –el tristemente célebre copy-paste la pone en evidencia–, tentación que todos enfrentamos en la cotidianidad de la vida y a la que siempre hago referencia al iniciar mi curso. Por supuesto, este fue el tema de la siguiente clase con mis alumnos, con quienes compartí todas sus respuestas, obviamente sin dar a conocer los nombres de los respectivos autores porque no se trataba de hacer mofa ni de humillar a nadie. La ocasión era más que propicia para insistir en el cuidado de la información que trabajamos, en la atención y comprensión con que la manejamos. Las respuestas de Google son una cosa; otra muy distinta son las de una persona responsable: en ellas se refleja su esfuerzo y opción por la excelencia.
Pasado, Recuerdo e Historia
La anécdota que he relatado me sirve de pretexto para referirme en los últimos párrafos de este trabajo a la importancia de la Historia, el aprecio o el desdén que merece hoy en día esta área del saber y los desafíos que enfrentamos en relación con su enseñanza en una época dominada por la digitalidad y el imperio de las pantallas, por el utilitarismo y el espectáculo, por la intensidad –el acelere, dicen algunos– y la fascinación por la inmediatez, la fugacidad y la brevedad. Para hacerlo me apoyaré en tres textos.
En primer lugar, citaré a Byung-Chul Han 67, el prestigioso autor surcoreano que en una bellísima obra advirtió con lucidez cómo “la cultura digital
66 Giorgio Antei, Los Héroes Errantes - Historia de Agustín Codazzi 1793-1822 (Bogotá, Planeta Colombiana Editorial, S.A., Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, Biblioteca Nacional de Colombia, 1993), 263.
67 Byung-Chul Han, Loa a la Tierra - Un viaje al jardín (Barcelona, Herder, 2019), 75-76. Este aparte se incluyó en “Byung-Chul Han: La Cultura Digital hace que en cierto modo el hombre se atrofie”, https://www.bloghemia.com/2021/08/byung-chul-han-la-cultura-digital-hace. html?fbclid=IwAR0a4-aw8hfX4dRXU7wjqkAQFuXz18wKYgU1HuOXo6Gu6c_uBoUvV4Gy_4U&m=1 (6 de diciembre de 2021).
Boletín de Historia y Antigüedadeshace que en cierto modo el hombre se atrofie hasta convertirse en un pequeño ser con carácter de dedo”. Su explicación es la siguiente: “la cultura digital se basa en el dedo que numera, mientras que la historia es una narración que se cuenta. La historia no numera. Numerar es una categoría poshistórica. Ni los tuits ni las informaciones componen una narración. Tampoco el timeline narra una biografía, la historia de una vida. Es aditivo y no narrativo. El hombre digital maneja los dedos en el sentido de que constantemente está numerando y calculando. Lo digital absolutiza el número y la numeración”. Ciertamente, esta tendencia va en detrimento del ser humano, nos hace menos humanos, menos narración y más aritmética. Han continúa su acertada crítica, que comparto plenamente, haciendo notar que “lo que más se hace con los amigos de Facebook es numerarlos. Pero la amistad es una narración. La época digital totaliza lo aditivo, el numerar y lo numerable. Incluso los afectos se cuentan en forma de likes. Lo narrativo pierde enormemente relevancia. Hoy todo se hace numerable para poder traducirlo al lenguaje del rendimiento y la eficiencia. Además, el número hace que todo sea comparable. Lo único numerable es el rendimiento y la eficiencia. Así es como hoy todo lo que no es numerable deja de ser. Pero ser es un narrar y no un numerar. El numerar carece de lenguaje, que es historia y recuerdo”.
Por otra parte, Alfredo Iriarte en un valioso texto titulado “¿Especialistas incultos?” 68, publicado en 2000, que he compartido con mis alumnos al iniciar cada curso, describe “el peor de los caminos elegido por una gruesa porción de la juventud colombiana”, de la siguiente manera: utilizar como brújula el disparatado criterio según el cual quien se dedica a cualquier profesión eminentemente técnica o científica –los ingenieros tenemos esa etiqueta– puede darse el lujo de menospreciar las disciplinas y conocimientos propios del mundo humanístico como cosa superflua e innecesaria que además resta tiempo y energías que, con mayor provecho y beneficio, estarían dedicados a perfeccionar los aspectos esenciales de su formación profesional.
Iriarte sintetiza ese lamentable argumento en esta especie de “consigna rectora… más álgebra y menos gramática, más trigonometría y menos filosofía, más cálculo integral y menos poesía, más matemáticas financieras y menos historia, más análisis de estados financieros y menos crítica literaria”. Así es, más números y menos letras, más máquina –o dedo si se quiere– y menos ser humano; y con la reducción del número de años de estudios universitarios para
68
Alfredo
38 (Abril-Junio 2000): 19-21.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
optar al título profesional, está claro qué parte es sacrificada en los currículos para estar a tono con los nuevos tiempos. Iriarte anotaba que es necesario “convencer a los estudiantes de que una rigurosa formación tecnológica no solo no es incompatible con el cultivo de las humanidades, sino que las dos disciplinas se complementan y, sobre todo, se enriquecen mutuamente de una manera asombrosa”; se es precisamente el planteamiento ya citado de Ortega y Gasset. Sin embargo, creo que ahora a quien hay que convencer es a algunos directivos universitarios. ¿Qué diría el profesor Ponce de León? Su carta nos da pistas al respecto.
En el tercer texto que citaré, el académico y decano Germán Mejía Pavony hizo, no hace mucho tiempo, una interesante reflexión 69 sobre el clamor que ha habido para que haya un “retorno de la enseñanza de la historia de Colombia a nuestras aulas”, lo mismo que sobre “los objetivos que se quieren alcanzar con dicho requerimiento”. A su juicio, “quienes así lo exigen justifican su clamor por los efectos negativos que esta carencia ha generado en las últimas generaciones de colombianos”, entre los cuales señala los siguientes: “Falta de identidad, ausencia de amor patrio, ignorancia de nuestras raíces”. Ya en 1993 el reconocido académico Antonio Cacua Prada, con motivo de la conmemoración de los 30 años del Instituto Universitario de Historia de Colombia, lo había hecho notar así 70: Si el país quiere salvarse, si no queremos la extinción de nuestra nacionalidad, ante la realidad de los alarmantes hechos que a diario ocurren en el mapa de nuestra geografía, tenemos que regresar a la enseñanza de la Historia… El problema esencial y básico de Colombia es su educación. La juventud colombiana por ignorancia y desconocimiento perdió su conciencia nacionalista y patriótica, y sin ella la nacionalidad no tiene fundamento.
Sobre esta situación, Mejía Pavony va más allá y se enfoca en “algo que resulta anterior a su enseñanza y es al mismo tiempo su condición: ¿cuál es nuestra historia?”. Entonces hace claridad sobre las diferencias que existen entre la historia y el pasado, “no son equivalentes –nos dice él–, como tampoco lo son la historia y la memoria; además, si la historia es el denominador común en esas dos relaciones, al aislarla encontramos que el pasado y la memoria tampoco son conceptos análogos. Sin embargo, en su uso actual, estas tres nociones terminan siendo sinónimas, pues no se cuestiona si la historia es el pasado o si este es el
69 Germán Rodrigo Mejía Pavony, Del canon a la memoria - El pasado como historia de Colombia (Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, octubre de 2020 - Colección Noventa ideas No. 1).
70 Antonio Cacua Prada, “Nos dejaron sin Historia Patria”, en Instituto Universitario de Historia de Colombia - 30 años (Bogotá, Editorial Kelly, 1993), contraportada.
Boletín de Historia y AntigüedadesHuellas
la ACH contenido de nuestra memoria colectiva”. Al concluir los primeros párrafos de su ensayo, afirma lo siguiente: “no es baladí preguntarnos por el lugar de producción y significado de la historia que queremos conocer, además de enseñar”. No entraré en el complejo debate que surge de estos planteamientos, pues buscar “un acuerdo social” al respecto, como lo propone Mejía Pavony podría resultar todavía más difícil que uno sobre los caminos para la reconciliación en Colombia. Solo quisiera anotar que un tema como el que he tratado a propósito de la figura de Manuel Ponce de León, un Ingeniero y ciudadano de bien, un reconocido educador, bien vale la pena que sea dado a conocer entre las nuevas generaciones. Una de las grandes verdades –que yo creo que las hay– presentada magistralmente en pocas palabras por Gabriel García Márquez al iniciar su libro de memorias 71, es esta: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. Ahora bien, ¿cómo recordar lo que no se ha vivido, lo que no se ha conocido? Para eso está la Historia, para enseñarnos o mostrarnos, revelarnos o descubrirnos lo que otros, de muy diversa manera, han contado sobre sus recuerdos, como lo hicieron en una bella carta esos alumnos agradecidos y ese profesor conmovido en su respuesta; como hicieron de manera formal ese presidente de la República en un diploma y ese colega en la cuidadosa biografía que escribió sobre su maestro y amigo. Solo se trata de recuerdos que, por supuesto, ni son inmunes a las perspectivas ni tampoco pueden escapar a la pátina del tiempo y, en ocasiones, al embate mortal del olvido. Permítanme, entonces, que hoy abogue por los recuerdos y el valor que conlleva compartirlos, sabiendo que solo de una tierra abonada con recuerdos compartidos brotan los lazos que unen a los individuos que integran cualquier comunidad.
Termino este trabajo, con otra cita de Alberto Mayor Mora, quien en muestra de generosidad que siempre recordaré, asistió como profesor invitado al curso Historia de Ingenieros en la Javeriana. Dice él que: los prolegómenos de la fundación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia representan, pues, un destello de racionalidad en medio de un presente crucificado por guerras y revoluciones. Nacida en medio del estruendo de los cañones y el humo de las batallas, no fue raro que la fecha de su fundación quedara también al vaivén de los acontecimientos. Nada era definitivo y quizá no hubo una sino tres o cuatro fundaciones: la de 1861 con el Colegio Militar y la Escuela Politécnica; la de 1867 con la
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
fundación de la Universidad Nacional y la de enero de 1868 con el inicio efectivo de la Escuela de Ingeniería dentro de la Universidad Nacional 72 .
¡Qué tiempos aquellos! Entonces ‘vivió su vida para que fuera contada’, el ilustre colombiano que nos guio por las rutas trazadas sobre el mapa conceptual que construimos y analizamos en este trabajo; el Ingeniero y profesor que estableció un puente entre el Colegio Militar y la Universidad Nacional, instituciones surgidas en dos momentos estelares del convulsionado siglo XIX de nuestra nación, en las cuales hoy podemos reconocer las huellas de Manuel Ponce de León.
Cronología
AÑO MANUEL PONCE DE LEÓN
18291º enero Nacimiento 1832
OTROS ACONTECIMIENTOS
• República de la Nueva Granada 1843 *José Ma. González Benito 1847 Creación del Colegio Militar 1850 Comisión Corográfica 185213 mayoGrado Ingeniero Civil
Fundación ASCE Puente Cataratas Niágara + Duque Wellington Cabaña del Tío Tom Light of the World Expulsión Arz. Mosquera Abolición de la esclavitud Fundación de Girardot 1855 Ferrocarril de Panamá 1857
• Confederación Granadina 1858 *Pedro Nel Ospina 1859 + Isambard K. Brunel + Agustín Codazzi
72 Mayor, Innovación - Excelencia - Tradición, 20-21.
Boletín de Historia y Antigüedades
Huellas de Manuel Ponce de León. Del Colegio Militar a la Universidad Nacional. Discurso de posesión como miembro correspondiente de la ACH 186114 octubreContrato Com. Corográfica
• Estados Unidos de Colombia 1862 + Lino de Pombo 1865 *Garavito 186630 agostoIngeniero JefeCreación Cuerpo de Ingenieros Nales.
Matrimonio 1867
Universidad Nacional 1869 + José Hilario López Inauguración Canal de Suez 1874 *Herbert Hoover *Francisco J. Casas 1878 + Tomás C. de Mosquera 1886 • República de Colombia 1887 Fundación Soc. Col. Ingenieros Facultad Nacional de Minas 1889 Inauguración Torre Eiffel 1890 Pdte. Soc. Col. Ingenieros 1893 Rector, Escuela y Facultad Diploma de F. J. Casas 1894 + Fernando de Lesseps 1895 *Julio Carrizosa Puente de Occidente 189610 mayoCarta a discípulos 189918 enero Muerte
Bibliografía
Documentos y seriados
Anales de Ingeniería No. 127, marzo de 1899. Anales de Ingeniería No. 500, agosto de 1935.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
Artículos y libros
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y Universidad Nacional de Colombia. Ciencia, humanismo y nación. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2021.
Acevedo Latorre, Eduardo, dir. Atlas de mapas antiguos de Colombia - Siglos XVI a XIX, segunda edición. Bogotá, Editorial Arco, s/f (1975).
Antei, Giorgio. Los Héroes Errantes - Historia de Agustín Codazzi 17931822. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, S.A., Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, Biblioteca Nacional de Colombia, 1993.
Arias de Greiff, Jorge. La astronomía en Colombia. Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1993 (Colección Enrique Pérez Arbeláez No. 8).
Arizmendi Posada, Ignacio. Presidentes de Colombia 1810 -1990. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A., 1989.
Bateman, Alfredo D. La Ingeniería, las Obras Públicas y el Transporte en Colombia. Bogotá: Academia Colombiana de Historia (Historia Extensa de Colombia Vol. XXI), 1986.
Bateman, Alfredo D. Páginas para la Historia de la Ingeniería en Colombia - Galería de Ingenieros Colombianos. Bogotá: Editorial Kelly, 1972 (Biblioteca de Historia Nacional, Volumen CXIV).
Bateman, Alfredo D. “Páginas para la Historia de la Sociedad”. En Anales de Ingeniería No. 794 (segundo trimestre de 1977): 45-69.
Borrero, S.J., Alfonso. La Universidad - Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias. Bogotá: Compañía de Jesús - Pontificia Universidad Javeriana, 2008.
Cacua Prada, Antonio. “Nos dejaron sin Historia Patria”. En Instituto Universitario de Historia de Colombia - 30 años, editado por Antonio Cacua Prada. Bogotá: Editorial Kelly, 1993: contraportada.
Castrillón Muñoz, Aurelio. Historial de las banderas y escudos nacionales. Bogotá: República de Colombia - Revista de las Fuerzas Armadas, 1969.
Clarke, Victoria, ed. Mapas - Explorando el mundo. Londres: Phaidon Press Limited, 2015.
Cuartas Chacón, Carlos Julio. “Anales de Ingeniería - Hechos y personajes en once décadas de Historia”. En Anales de Ingeniería No. 870 (diciembre de 1997): 32-43.
Cuartas Chacón, Carlos Julio, “Centenario de don Julio Carrizosa Valenzuela”. En Anales de Ingeniería No. 862 (primer trimestre de 1995): 14-16.
Cuartas Chacón, Carlos Julio. “El Colegio Militar - Sesquicentenario”. En Anales de Ingeniería No. 869 (agosto de 1997): 50-53.
Boletín de Historia y Antigüedades
Huellas de Manuel Ponce de León. Del Colegio Militar a la Universidad Nacional. Discurso de posesión como miembro correspondiente de la ACH
Cuartas Chacón, Carlos Julio. El Ingeniero Colombiano - Historia, Lenguaje y Profesión. Bogotá: Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1996.
Cuartas Chacón, Carlos Julio, “Garavito - Gloria de la Ingeniería Colombiana”. En Anales de Ingeniería No. 868 (marzo de 1997): 48-58.
Cuartas Chacón, Carlos Julio. Julio Garavito A. - Guía Biográfica Ilustrada. Bogotá: Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, 2015.
Cuartas Chacón, Carlos Julio. “La Recopilación de Leyes de la Nueva Granada”. En Anales de Ingeniería No. 867 (noviembre de 1996): 46.
Cuartas Chacón, Carlos Julio. “Lino de Pombo - Bicentenario”. En Anales de Ingeniería No. 868 (marzo de 1997): 71.
Davis, Robert H. Historical Dictionary of Colombia - second edition. Metuchen, N.J., & London: The Scarecrow Press, Inc., 1993.
De Mier, José M. El Ingeniero don Lino de Pombo O’Donnell. Bogotá: Sociedad Colombiana de Ingenieros - Editorial Códice Ltda., 2003.
Díaz Piccaluga, Alfredo. Los Ingenieros y la geografía. Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2010.
Eagen, Rachel. Ponce de León - Exploring Florida and Puerto Rico. New York: Crabtree Publishing Company, 2006.
García Márquez, Gabriel. Vivir para contarla (2002). Bogotá, D.C.: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.S., 2014.
González Benito, José María. “Biografía de Manuel Ponce de León”. En Anales de Ingeniería No. 127 (marzo de 1899): 90-91.
Grun, Bernard. The Timetables of History (1946). New York: A Touchstone Book (New, Updated edition) 1982.
Han, Byung-Chul. Loa a la Tierra - Un viaje al jardín. Barcelona: Herder, 2019.
Hollmann de Villaveces, Fenita et al. Genealogías de Santa Fé de Bogotá, Tomo VII. Bogotá: Gente Nueva Editorial, 2011.
Iriarte, Alfredo. “¿Especialistas incultos?”. En Revista Escuela Colombiana de Ingeniería No. 38 (Abril-Junio 2000): 19-21.
Jefferson, Thomas. Autobiografía y otros escritos (1944). Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1987.
Mattéoli, Francisca. Historias y relatos de Mapas, cartas y planos - Expediciones, rutas y viajes. Barcelona: Blume, 2016.
Mayor Mora, Alberto. Innovación - Excelencia - Tradición Facultad de Ingeniería 1861-2011. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011.
Vol. CIX No 874, enero - junio de 2022, 321 - 360
